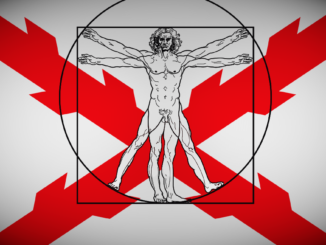Los modernos estudios sociológicos sobre la globalización suelen clasificarse en dos tendencias políticas: por un lado, quienes tratan de animar sus presuntas bondades (demócratas y libremercaderes de la órbita anglosajona) y, por el otro, aquellos que la denuncian vanamente (pues, desde el ideal de proteccionismo a la defensiva, con qué frecuencia no terminan proponiendo otra cosa más que altermundismo al estilo de la Cuba de los Castro). En esta segunda trinchera cayeron algunos carlistas de buena voluntad, alcanzada la década de 1970, por haber abreviado entonces su resistencia bien sólo a cuestiones económicas, bien a identidades mal comprendidas; las cuales ya entonces habían sido desnaturalizadas por la Revolución, como incluso lo ha denunciado el sociólogo Robert Waldinger (que de ninguna forma es prójimo del tradicionalismo): los vínculos religiosos y familiares, participando de la globalización, acaban primero reducidos a mera identidad, y más tarde a simbolismo, toda vez que se nos ofrecen privados del genuino arraigo entre generaciones, faltándoles así el carácter político y antropológico veraz.
No obstante, a lo largo de la última década se ha acentuado una tercera tesis que es, en cierto grado, coalición de las otras dos mencionadas, pues no plantea sino el refuerzo del que fuera un primer modelo histórico de homogeneidad política internacional —el Estado resultante de Westfalia— tal y como lo ha defendido con su lucidez sistemática el Profesor Miguel Ayuso: este Estado moderno, anticristiano, que fue agente de la primera globalización, es ahora paciente de la segunda. Hay entonces un orden lógico en dicho desplome de las soberanías, un progreso connatural revolucionario, y es que el liberalismo no auspicia más trayectoria que aquella de aniquilar toda institución con el trampantojo de estabilidades temporales, por medio de posibilismos, como un Saturno que devora primero a quienes le son de la prole.
El Carlismo, antes bien, porque encarna la continuidad política de un orden confinado extra muros, no tiene cabida en ninguna de aquellas relaciones para con la presente globalización: no sólo nos enfoscamos contra el advenimiento mundial del liberalismo (sea este en su forma más burocratizada, o sea con perfiles laxos), sino que hacemos de nuestra bandera una ortodoxia disyuntiva totalizadora, que es aquella de la hoy desamparada Cruz —id est, el Reinado Social de Nuestro Señor Jesucristo, tesis sin la que no resultará a nadie comprensible el objeto imperecedero de nuestra Monarquía—.
Pero este orden político tradicional al que aspiramos ha de tener su ajuste en la persona de cada militante, a quien también corresponde, a la postre, encajarse con un modo antropológico de ser —católico strictissimo sensu— y con un modo antropológico de estar —en milicia frente a los enemigos del ser antedicho—. Es en este punto donde se distingue primariamente el auténtico cronotopo del Carlismo, abogado de la Tradición heredada, frente a aquellos otros que, por cierto, se entretienen antes en una tradición recreada al consentir, paso a paso, las tesis que esputa el deslizamiento de esta nueva globalización con respecto de la precedente.
Rubén Navarro Briones, Círculo Tradicionalista San Rafael Arcángel (Córdoba)