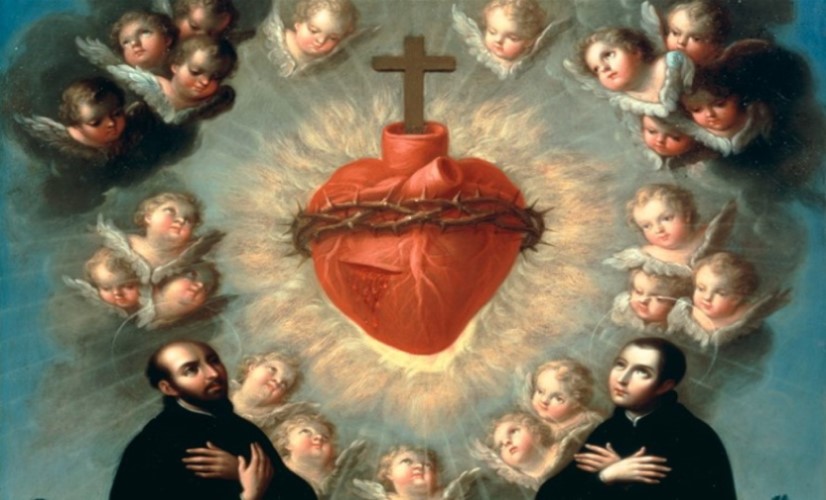Entre todas las convulsiones políticas que sacudieron al Viejo Virreinato de la Nueva España desde su independencia, ninguna es tan interesante como la instauración del imperio de Maximiliano, pues ninguna otra ilustra mejor las ilusiones de todos los movimientos conservadores.
México había intentado gobernarse a sí mismo por cuarenta años, y durante ese tiempo se había mostrado incapaz para tal tarea, al igual que todos los demás fragmentos virreinales; cediendo poco a poco a la inexorable influencia de los Estados Unidos y de los enemigos de la religión. Este tira y afloja de revolución y contrarrevolución, de dictaduras y golpes de estado, que duro cuatro décadas, llegó a su culmen con la guerra de Reforma (1858-1861). Al grito de «religión y fueros» se desencadeno la última guerra civil que buscó mantener a México como un país católico y no meramente un país con católicos.
Pero, con una ayuda nada despreciable de los Estados Unidos, se perdió la guerra. Quedaban los liberales vencedores y libres para expoliar a la Iglesia, con Juárez a la cabeza (francmasón de primer grado, o más bien de trigésimo tercero). Mas la deuda contraída y los atropellos a los extranjeros suscitó la intervención de las potencias europeas que pronto invadieron el país. Acontecía todo esto el mismo año de 1861, que junto con la guerra civil americana, creó la coyuntura que hizo posible el imperio de Maximiliano.
Desde 1854 ya estaba convencido Santa Anna, el dictador de Méjico, que sólo una monarquía católica con un príncipe extranjero podría salvar al país de sí mismo. Buscaban así una solución a los problemas que ellos mismos se habían creado: destruyeron el poder legítimo y ahora lo querían de vuelta, quisieron ser independientes y ahora buscaban ser el protectorado de alguna potencia europea. Y por la que optaron fue la Francia de Napoleón III.
Se buscaron pues un príncipe en la corte isabelina, a lo que el embajador español en París, Alejandro Mon, dijo: «¿De dónde van a sacar ustedes un candidato de España, si los disponibles son unos solemnes mamarrachos?»; buscaron en Francia al duque de Aumale, más el de Orleáns se negó. Ya se puede ver aquí una negra nube al considerar los mexicanos a orleanistas e isabelinos como dignos candidatos al trono.
Aun había algo de seso, sin embargo, en el diplomático Gutiérrez Estrada, que prefería al duque de Módena, Francisco V de Habsburgo-Este diciendo que «convendría más que ningún otro candidato para Méjico, por sus principios eminentemente monárquicos y católicos, por su incontrastable convenio en sostenerlos, por la moralidad de sus costumbres, y además porque cuenta con un pequeño ejército de acrisolada fidelidad y con bastantes medios propios para sostenimiento del mismo y aun para socorrer al extinto erario mejicano», pero él también se negó.
Quedaba finalmente Maximiliano y todos quedaron encantados con él. Monseñor Antonio Pelagio de Labastida y Dávalos, arzobispo de Méjico, exiliado desde la guerra de Reforma, cuando conoció a Maximiliano, exclamaba: «Una hora de conversación me ha descubierto, un tesoro moral que nunca sabremos apreciar en todo su valor… a veces paréceme que sueño». Y soñando estaban él y todos los demás mejicanos conservadores que formaban la comisión que le entregaría la corona a Maximiliano.
Sus ilusiones fueron tan altas en 1861 como sus decepciones en 1863. Digo todos, pero hubo uno solo, el padre Francisco Javier Miranda, que no transigió de sus principios católicos, «en lo que nos aventajó a todos, pues fue el único en quien hizo mala impresión Maximiliano», decía José Manuel Hidalgo, el principal comisionado mejicano.
La necesidad pudo empujar a los conservadores, derrotados, a buscar el apadrinamiento de Napoleón, que con su ejército venció a Juárez en Puebla, pero sólo la necedad los llevó a confiar en él. ¿Qué restauración «monárquica y católica» se podía esperar de un napoleónida amigo de la casa de Saboya, usurpador, y para colmo francmasón?, ¿No se podía, por lo menos confiar en un insigne príncipe Austriaco, heredero de Carlos I? Su actitud en el gobierno de Lombardía-Véneto sugiere lo contrario. Mas el buen juicio del padre Miranda, muy católico y muy hispano, no fue compartido por los demás conservadores. Cuando la impiedad francesa se hizo sentir en Méjico, todos desearon con más ganas que nunca a su príncipe, su «mesías político», pero cuando este llegó todos fueron defraudados.
(Continuará)
André Camarena, Círculo Carlista de la Nueva Galicia.