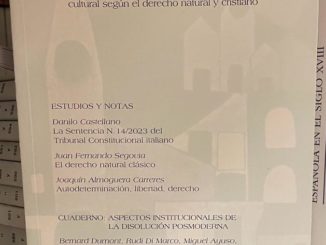El sentido de las diferentes antiguas voces políticas griegas que nos han llegado en los manuscritos de los copistas medievales ya era lo suficientemente abigarrado como para que tuvieran que añadirse, además, los embrollos introducidos (deliberadamente) en el lenguaje político por los revolucionarios contemporáneos. Aquellas dificultades se constatan de manera especial con el término πολιτεία, cuya anfibología creemos cuadra muy bien con la expresión también ambigua de «constitución ciudadana» dada (de pasada) por A. D´Ors en su magnífica obra Forma de gobierno y Legitimidad familiar (1960).
Aristóteles dice en su Política que esa palabra designa el orden peculiar de los poderes o magistraturas de una ciudad, y, sobre todo, de su potestad superior, y, puesto que la potestad superior es lo mismo que el Gobierno de la ciudad (πολίτευμα), identifica ambos términos, de manera que la forma particular del Gobierno determinará la constitución de la polis. Resumiendo mucho: si gobierna sólo uno, esa πολιτεία será monárquica; si gobierna una minoría, será aristocrática; y si gobiernan muchos, Aristóteles le aplica de manera propia el mismo nombre común de πολιτεία. Los escritores latinos siguieron principalmente dos opciones a la hora de traducirlo: o bien la vía cómoda de su transliteración con el vocablo politia; o bien su translación a la voz res publica, de igual equivocidad. Hemos optado por la expresión «constitución ciudadana» porque también sirve para denotar conjuntamente, o bien –en un sentido genérico de «constitución de una ciudad»– la disposición o configuración de cualquier comunidad política, o bien –en un sentido específico de «constitución en la que el Gobierno reside en los ciudadanos»– aquella forma política en la que la soberanía descansa en la multitud de la ciudad.
En relación con lo anterior, los revolucionarios, decíamos, también juegan con las potencialidades que ofrecen las voces políticas homónimas para facilitar el avance de sus ideologías mediante el engaño, promocionando términos que, so capa de neutrales, esconden una clara intención dialéctica frente al orden sociopolítico legítimo que pretenden destruir y suplantar. Así se verifica, entre otras, con el empleo de la palabra Estado a partir de la Época Moderna, que «se toma por el gobierno de la Persona Real, y de su Reyno, para su conservación, reputación, y aumento», como se afirma, p. ej., en el Tesoro de la lengua castellana o española (1611), de Sebastián Cobarruvias Orozco. Pero ésta no era su acepción corriente o habitual, como queda reflejado en el primer diccionario (6 Vol., 1726-1739) editado por la Real Academia Española –vulgarmente conocido como Diccionario de Autoridades, por estar elaborado en base a obras y autores de reconocido prestigio y autoridad– en donde la voz Estado «se toma también por el País y Dominio de un Rey, República o Señor de vasallos», y pone dos ejemplos de este uso: uno tomado de El Gobernador Cristiano (1612) de Juan Márquez, y otro de La hora de todos y la fortuna con seso (1636) de F. Quevedo (autores ambos antitacitistas, dicho sea de paso).
Como se ve, el término Estado gozaba de una significación aséptica como simple sinónimo de Reino, Provincia, Corona, Señorío, Principado, etc., y era normal su uso en plural para reflejar esa misma realidad múltiple de la Monarquía española. Sin embargo, los revolucionarios la utilizan en el sentido político de forma de Gobierno, y, en concreto, de forma de Gobierno ciudadano. Si optaron por el manejo de este vocablo, era porque con él se disimulaba mejor sus intenciones de cambio de forma de Gobierno que a través de otros términos equivalentes tales como Democracia o República. Pero se puede ver claramente que ésta ha sido siempre su intención si ojeamos sus propias «leyes» constitucionales. Tomemos, p. ej., al azar, la llamada «Ley Orgánica del Estado» de 1967. En su artículo primero dice: «El Estado español, constituido en Reino, es la suprema institución de la comunidad nacional. Al Estado incumbe el ejercicio de la soberanía a través de los órganos adecuados a los fines que ha de cumplir». Y lo distingue del Jefe del Estado, de quien dice en el artículo sexto: «El Jefe del Estado es el representante supremo de la Nación; personifica la soberanía nacional; ejerce el poder supremo político y administrativo, etc.», no siendo, pues, más que un órgano funcionarial más del propio Estado, único poseedor de la soberanía. Por eso, según el artículo octavo, necesita del refrendo de sus Ministros para que sus actos puedan ser válidos, y de ellos sólo responden los dichos Ministros conforme al principio «el rey reina, pero no gobierna». Por tanto, no se trata de un capricho cuando se contrapone la soberanía del Rey (= régimen monárquico) con la nueva soberanía del Estado (= régimen republicano), sino que nos encontramos ante un cambio fundamental en el ser sociopolítico de las familias españolas. Existen una verdad jurídica y sociopolítica españolas, y es deber de todo católico español el defenderlas.
Félix M.ª Martín Antoniano