
Como viene siendo costumbre cada Viernes Santo, La Esperanza hace un hueco en su parrilla de contenidos para dedicarlo exclusivamente a tan solemne día del misterio de nuestra redención. En esta ocasión, reproducimos un artículo de nuestra hemeroteca titulado La Pasión de Jesús, originalmente publicado el 27 de marzo de 1869 de la pluma del insigne y leal carlista Valentín de Novoa, periodista y escritor orensano.
***
Ante el sublime misterio que celebra nuestra Madre la Santa Iglesia Católica, justo será que demos tregua a nuestras míseras discordias; que callen los odios ante la Pasión de Aquel que vino a predicar una doctrina de amor; que cedan los deseos de venganza ante el que murió pidiendo por sus verdugos; que se aplaquen los arranques del orgullo en los momentos en que la Iglesia recuerda el misterio inenarrable de la redención del género humano, de su rehabilitación de la culpa a la gracia; aquel suplicio que será la salvación de cuantos le adoren, así como la tremenda condenación de cuantos le desconozcan y menosprecien.
¡Oh misterio santísimo, prodigio incomprensible de la misericordia y del amor divino! ¡Quién tendrá, no diré la pureza de corazón, pero siquiera la fe y el amor ingente necesarios para poder hablar de ti!
Perdida para siempre la raza humana por la trasgresión horrenda de su primer padre Adán; ofendida la majestad divina por la débil criatura que poco antes su bondad había sacado de la nada, dándole por dominio un mundo, por mansión un paraíso, ¿quién podría pagar el inmenso reato de la funesta culpa? ¿Quién podría desagraviar a la Majestad de los cielos, al Autor de todo lo criado, a Dios Eterno ofendido, siquiera su excelsa misericordia, el amor infinito a su criatura no se hubiesen extinguido? El hombre, participante de la culpa, ¿podría satisfacer por todo el género humano culpable? Ser imperfecto y caduco, ¿bastaría a ofrecerse para lograr un fin perfectísimo y eterno? ¿Dónde habría criatura de valor proporcionado a la culpa redimida, a la gracia que se impetra, al Ser Omnipotente que se desagravia? Si el que se ofreciese en holocausto habla de borrar el pecado, menester era que no se hallase contaminado por él. ¿Y dónde, por otra parte, existiría naturaleza humana, ni angélica, capaz de soportar la gravedad inmensa de todas las penas y dolores, todas las agonías y expiaciones, todos los remordimientos y amarguras de todos los pecados que han cometido los hombres desde el día en que alumbró el sol aquel crimen primero?
Sólo el Hijo de Dios vivo, Dios como su Eterno Padre, segunda Persona de la Trinidad Beatísima, podía realizar acá en la tierra esa tremenda expiación que estremecidos contemplaron los cielos, podía realizar esa reparación, esa rehabilitación de la humana estirpe, que fue a un tiempo mismo gozo inefable de su Padre, maravilla de los ángeles y sumo consuelo de los bienaventurados, que solo a tanto precio lograron la dicha perdurable para que fueron criados.
Descendió, pues, de los cielos el Verbo eterno en alas del amor divino; se hizo hombre, y vivió entre los hombres; pero no vino ostentando su gloria y su poder excelso: por el contrario, nació en humilde establo, habitó en pobre asilo, rodeóse de los humildes de corazón, de los pobres de espíritu, y llamóles bienaventurados; no se hartó de atraer a sí a todos los que sufren, ofreciéndoles en premio de sus quebrantos una reparación y una dicha inacabables; satisfizo el hambre de las muchedumbres; calmó y sanó todas las enfermedades y miserias; enseño la humildad y dio a sus discípulos ejemplo tan portentoso de ella, que se abatió hasta lavarles los pies; sus palabras fueron amor, su doctrina caridad, sus obras misericordia; sólo hallaron en Él severidad inexorable la hipocresía y la dureza de alma; fue modelo celestial de una vida purísima y sin tacha.
Eligió sus discípulos entre los pobres e ignorantes y les enseñó cómo había de sobrellevar las tribulaciones de un mundo que les odiaría y les perseguiría por Él.
Y cuando, después de haber difundido esa celeste doctrina toda piedad, toda amor, toda clemencia, llegó la hora de la cruenta tragedia, rodeóse de aquellos mismos que amaba, sin excluir al mísero ser que le vendía; elevó por ellos al Padre fervorosísimas plegarias; dirigióles consejos y palabras del cariño más tierno y acendrado. «Amaos los unos a los otros» les decía; y, lavándoles los pies, encarecióles la imitación de tan sublime ejemplo: «Ejemplo os he dado para que como Yo he hecho a vosotros, también vosotros hagáis». Y después de dejar allí á los hombres, en testimonio de su amor infinito, su cuerpo por manjar y su sangre por bebida, salió al huerto, donde experimentó congojas de agonía tan terribles que sus miembros destilaron sangre; donde, como dice Chateaubriand, «salieron de su boca aquellas palabras que expresan toda la acerbidad de su dolor: ¡Triste está mi ánima hasta la muerte! Donde oró al Padre diciéndole: ¡Oh, Padre mío! Si es posible aparta de mí este cáliz, pero si debo beberlo, hágase tu voluntad».
Esta conformidad, este abandono absoluto a la voluntad del Eterno Padre, este espontáneo y tremendo sufrimiento, ofrecido en satisfacción de ajenas culpas, centuplicado por la inmensa ingratitud de los mismos redimidos, obra no pudo ser de ningún hombre; sólo un Dios pudo dar ejemplo tan perfecto e incomparable de amor y de mansedumbre.
Y para que las iniquidades y ultrajes de una parte, y la paciencia y la misericordia de otra, llegasen hasta el más alto e inconcebible límite, y el mundo los viese de un modo que fuese para siempre testimonio de un amor privado en el abatimiento inmenso a que consintió descender el Ser Omnipotente por salvar al hombre, un discípulo le vende, otro le niega, turbas groseras le aprisionan, jueces impíos le mofan y escarnecen, soez soldadesca le injuria, le maltrata, le escupe, le abofetea y le azota; coronado de espinas, y por cetro una caña, es presentado a aquella muchedumbre objeto de toda su solicitud, blanco de sus misericordias, en aquella ciudad misma tan amada, por cuya suerte futura había llorado; y la multitud le desconoce, reniega de Él, le pospone a un malhechor, pide con obstinado ahínco su muerte, y blasfema diciendo: «Sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea su sangre».
Y el Justo es entregado a muerte por el inicuo juez; y cargado con la cruz de nuestros crímenes, marcha al suplicio, y a las mujeres que en el tránsito le plañían, dirige estas pavorosas palabras, que hablan con todos los que le maltratan y abominan: «No lloréis sobre mí, antes llorad sobre vosotras mismas y sobre vuestros hijos. Porque vendrán días en que dirán: “Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no dieron de mamar”. Entonces comenzarán a decir a los montes: “Caed sobre nosotros”; y a los collados: “Cubridnos.” Porque si en el árbol verde hacen esto, en el seco, ¿qué se hará?».
En la cumbre de la colina que es como corona del universo, regada con la sangre sacratísima del inmaculado Cordero que lava los pecados del mundo, alzado está el infame patíbulo; en medio de criminales es fieramente atormentada e inmolada la inocente y cándida Víctima; pero su clemencia aún brilla más esplendente en el cruel martirio. Desde la Cruz ruega al Padre por sus verdugos; desde la Cruz promete el paraíso al delincuente arrepentido; desde la Cruz deja por madre de la humanidad atribulada y sin amparo a su Madre afligidísima.
Así se consuma aquella muerte que infunde espanto a las milicias angélicas, que hace estremecer despavorida a la naturaleza entera, y obliga a exclamar al Centurión idólatra diciendo: «Verdaderamente éste era Hijo de Dios». Así se realizó aquella muerte que triunfa de la muerte, que vence al pecado y anonada las potestades del abismo.
Pero ¡ay! que en la incesante rebelión y cruda guerra que esas potestades humilladas levantan contra el divino Mártir, contra el que vino al mundo solo a dar testimonio a la verdad, pretenden la abominación de su doctrina, precisamente ¡oh asombro! a nombre de los que llaman desheredados del mundo, como si la herencia del hombre fuera otra que el cielo, que es su fin eterno; como si los bienes de esta vida no fueran perecederos y deleznables; pretenden que le desprecien aquellos mismos por quienes no predicó otra cosa que el amor y la clemencia; aquellos mismos a quienes no hizo otra cosa que buscar y cobijar su soberano amparo, prodigándoles los tesoros inagotables de su misericordia infinita.
Las Escrituras dicen que para prender y sacrificar a Jesús tuvieron consejo los fariseos y los príncipes de los sacerdotes, que ansiaban su muerte. Hoy, como cuando acaeció el sublime y misterioso sacrificio, las potestades de la impiedad se juntan en antros impuros, y tienen horrendos consejos para martirizar y hacer perecer a la Esposa Santísima del Cordero sin mancilla; pero así como Jesús, después de anunciar a los suyos el inmenso escándalo que en Él padecerían, les dijo: Después que resucitare iré delante de vosotros a Galilea. Y en efecto, resucitó y fue: todos los martirios, todas las crucifixiones que el espíritu del mal hace sufrir a la Santa Iglesia su Esposa, tienen su gloriosísima resurrección.
Después de tres siglos de sangrientas catástrofes, de cruentas persecuciones, de inauditas crueldades, de vivir como sepultada en los subterráneos, de su dilatado martirio, resucitó esplendorosa y triunfante, para sentarse sobre el trono mismo de los Césares, la Cruz, antes suplicio infamante, suplicio abominable, signo ahora de salvación, convirtióse en objeto de adoración universal; y Chateaubriand ha dicho: «El que pudo hacer que se adorase una cruz; el que ha ofrecido a los hombres por objeto del culto la humanidad paciente, y la virtud perseguida, no puede menos de ser un Dios: nosotros así lo juramos».
Hoy alborea también el bello día de la magnífica resurrección de un pueblo mártir durante largas centurias por su invencible fe; el católico pueblo de Irlanda, fiel a la fe de sus padres, paciente en las cruelísimas persecuciones de que por ella fue víctima; va a obtener el premio merecido por su fortaleza y su constancia heróica; va a lograr el triunfo de la justicia, y con ella su anhelada libertad.
Y cuando la fe perseverante alcanza tan brillante victoria en ese pueblo ¿tendremos la desventura, más atroz que la muerte, de verla acaso extinguirse en otro antonomásticamente católico? ¡Ah! No se extinguirá; no lo permita Dios. Podrán la perversión de los tiempos, las conjuraciones de la impiedad y los trabajos de espíritus rebeldes ocasionarle desmayos; pero lograr su extinción, la extinción de aquella fe que es la vida, su historia, el recuerdo de todas sus grandezas y prosperidades, el consuelo de sus tribulaciones y el principio generador de todas sus esperanzas, eso nunca lo conseguirán. Sólo hubo un pueblo que renegase completamente de su Dios y su Salvador prometido; que le desconociese totalmente y negase los beneficios supremos que sobre él había derramado; que pidiese a gritos su suplicio, protestando que sobre él y sus hijos cayese la sangre inocente que hacía derramar; y ese pueblo deicida, en testimonio de su ingratitud espantable, vaga errante diecinueve siglos ha sobre la tierra, sin obtener en rincón alguno de ella carta de naturaleza.
Valentín de Novoa


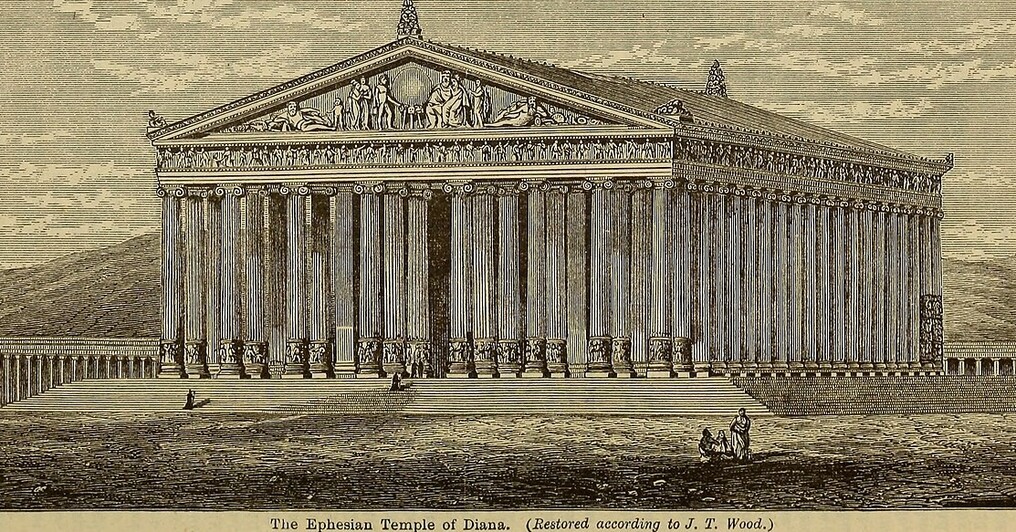

Deje el primer comentario