
La lectura habitual y prioritaria que hemos de realizar sobre los textos evangélicos es, lógicamente, la que se refiere a la perfección cristiana. Sin embargo, ello no es óbice para negar posibles —y necesarias— reflexiones de otra naturaleza. Siendo nuestro objeto político trataré de articular, modestamente, algunos corolarios políticos derivados de la vida de Nuestro Señor y, particularmente, de las tentaciones que eligió padecer para nuestra salvación.
En la primera de las tentaciones, Lucifer se presenta ante Nuestro Señor aprovechando el hambre originada por su severo ayuno. El demonio muestra unas piedras y le sugiere su transformación en panes para saciarse. La respuesta de Cristo es clara: «Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procedit de ore Dei» (Mt. IV, 3-4).
La Ciudad Católica es acechada, pues, con la seducción luciferina de la carnalización; pareciera que la sombra judaizante de la carnalidad del Reino, cuya macabra culminación condujo a dar muerte al Hijo de Dios, no ha abandonado nunca a la Iglesia. Realidad lógica, por otra parte, pues tiene su origen en Satanás que trabaja activamente por la condenación de las almas. Esta seducción fue refutada de labios del Divino Maestro al recordarnos: «Regnum meum non est de hoc mundo» (Jn XXVIII, 36).
Pese a ello, la carnalización, o encarnacionismo extremo que diría Francisco Canals, ha acechado durante la historia de la Iglesia en multitud de ocasiones. Tras el triunfo efectivo de la revolución, y la apostasía de los católicos tornados en liberales, el encarnacionismo extremo fue agitado por la concepción modernista de la fe, entendida como autoconocimiento religioso del sujeto, siendo toda realidad efectiva —estable o transgresora— una manifestación del Espíritu en la historia de los hombres. La Historia, ahora escrita con mayúscula, se convierte en la manifestación temporal de Dios en el mundo, conduciendo ello a la divinización de la revolución y a la asunción del mito del progreso ilustrado.
La Ciudad Católica sería, de esta forma, un estadio en la Historia cuya condición pasada la condena a la ilegitimidad. El papel de los católicos en el mundo se centraría en su participación en los cambios políticos, sociales, culturales, etc., inspirados por el Espíritu, cognoscible no ya por la Revelación, sino a través del famoso «sentido de la Historia».
Pudiera parecer que el encarnacionismo extremo ha caído en desgracia, siendo más propio de figuras del pasado como «cristianos por el socialismo» o la teología de la liberación. Y sería cierto, secundum quid. Es claro que la hegemonía del catolicismo liberal contemporáneo ha desechado tales fórmulas como norma general, aunque depende del territorio. Pero no es menos cierto que tras muchas maniobras inspiradas por el malhadado aggiornamento, la sombra del encarnacionismo asoma. Pienso en ejemplos como Maritain, condenando al olvido la cristiandad medieval y admirando —más bien dejándose seducir— el americanismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, o el Papa Benedicto XVI señalando la evolución de la modernidad, que dejaba atrás la doctrina pontificia sobre el liberalismo que no produjo «ningún ámbito abierto a un entendimiento positivo y fructuoso».
Hoy, como en los severos días penitenciales que sufrió Nuestro Señor en el desierto para nuestro ejemplo, Lucifer se nos presenta con el supuesto remedio a nuestros problemas, con modelos terrenos que sacien el hambre de paz que atravesamos los católicos tras el triunfo de la Revolución, bajo el precio de abandonar el cumplimiento arduo de nuestro deber. Nada nuevo.
(Continuará)
Miguel Quesada/Círculo Hispalense


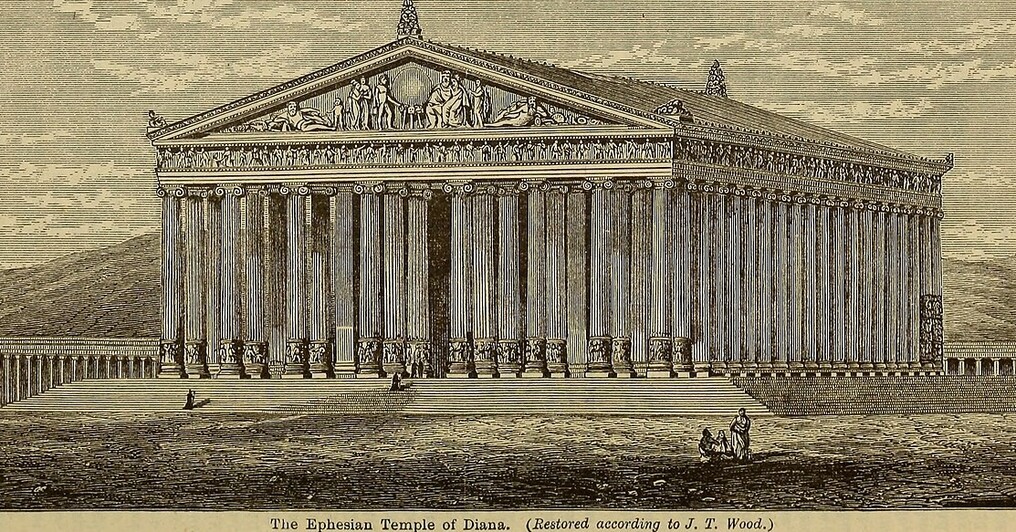

Deje el primer comentario