
Don Pedro, un ricachón con ideas algo peculiares, busca la manera idónea de aumentar exponencialmente su fortuna gracias a un golpe de mano genial, en los albores de la conflagración terráquea que, a todas luces, ha de estallar de un momento a otro. El contexto es la España de los años 30, en plena República y la mayoría de personajes de La del manojo de rosas, convencidos como están de que «está muy mal la cosa», de lo que no parecen darse cuenta es de que las primeras balas van a silbar sobre Madrid y no sobre la Línea Maginot. Don Pedro le confía sus planes geniales al Espasa, un pedante profesional que encadena puestuchos mal pagados en los que, no obstante, siempre hace gala de su ciencia eminente y de sus ideas progresistas.
Estando en estas razones, D. Pedro, que acaba de hacerse con una inmensa provisión de latas vacías para revendérselas después a alguna fábrica de munición y que no tiene ya donde guardarlas, intenta persuadir a Espasa de cometer algún magnicidio de relumbrón que desencadene los bélicos acontecimientos, como en la Guerra Europea, que comenzó «cuando mataron a aquel político»:
«– ¡Pero ése no era un político! Ése era un archiduque.
–Sí, pero ya no quedan…».
Tras muchos dimes y diretes, D. Pedro decide matar a Hitler, a lo que el progresista y azañista Espasa, responde:
«– Hombre, a mí no me ha hecho nada un Adolfo, pero si Vd. quiere, pues va Vd. y se lo carga, claro. Lo que pasa es que, para matar a Hitler, tiene Vd. que ir a Berlín…
– ¡Ah! Claro, para matar a Hitler… Oye, pero ¿y si le escribiésemos para que viniera?»
A lo que Espasa, ya cansado de tonterías y viendo que corre la hora para incorporarse a su puesto de conductor de trolebús, responde:
«–Mire, vaya escribiéndole Vd. solo, que yo entro de servicio a las cuatro menos cuarto».
A veces, las ideas parecen muy buenas. En la cabeza del que las tiene. Luego, ya, cuando proceden de la pura teoría a la oralidad, se demuestra que son completamente absurdas. Es lo que sucede con el idealismo en filosofía, con los diversos liberalismos y con la francofilia.
Francia es la Hija primogénita de la Iglesia. Lo cual quiere decir un montón de cosas y, fundamentalmente, que Clodoveo fue el primer monarca bárbaro en recibir el bautismo católico. No que el pueblo franco fuese más o menos católico en su mayoría que, por ejemplo, el pueblo hispano-visigodo. La primogenitura francesa es un título de cortesía, como el de Rey de Romanos del emperador alemán o el de Comendador de los creyentes del rey de Marruecos. Títulos que expresan un viejo acontecimiento histórico sin consecuencias tangibles en la realidad actual.
Si es cierto que, como decíamos hace unos días, nos encanta tener a Inglaterra como enemiga, pues representa todo aquello contra lo que España ha luchado históricamente, no lo es menos que, si Inglaterra hubiese seguido siendo la nación católica y mariana que fue durante toda la Edad Media, lo más probable y natural es que hubiese sido una de las grandes aliadas de Castilla. Por un motivo geo-estratégico evidente: entre una y otra pueden cerrar Europa por mar. Y por un motivo de ubicación no menos evidente: ambas comparten un incómodo vecindario con Francia, sin ser ellas mismas vecinas. Porque es normal que los vecinos se hagan la guerra y por eso es más natural un matrimonio entre D. Enrique III el Doliente y Dª Catalina de Lancáster, que entre Felipe II e Isabel de Valois, ceteris paribus, se entiende.
Así, es justo y casi hasta necesario, que no nos llevemos bien con los franceses.
Porque, cierto, hay argumentos históricos de peso para aceptar la primogenitura eclesial del reino galo. Pues vale.
Pero como los franceses, forts de cela, no se contentan con ser los «primeros» en una sola cosa, también resulta que son los primeros en la genealogía de las monarquías cristianas. Y que toda monarquía posible e imaginable no será, digan lo que quieran los historiadores, sino una copia, un remedo, una bienintencionada imitación del primer analogado de todas las coronas del cosmos, que es la de los Lises. Pues vale.
Aunque a lo mejor no estemos hablando exactamente de las mismas cosas ya que, como la Historia prueba sobradamente (contra factum non fit argumentum), franceses y españoles no le damos el mismo contenido –semántico, jurídico, social, etc.– a la palabra «Rey». Efectivamente, una palabra que se aplica, lo mismo a una Isabel la Católica que a un Luis XIV el Rey Sol, no diremos que es equívoca pero sí que, por lo menos, se dice de muchas maneras.
Pero no queda ahí la cosa. Una nación que es primera en la genealogía de los pueblos cristianos y aún en la de los reinos cristianos, no puede menos de quererse y saberse primera en la genealogía de las naciones que han dado al traste con sus tradiciones católicas y monárquicas. Yo he escuchado a muchos autodenominados legitimistas afirmar, sin despeinarse, que la Revolución de 1789 «no pudo haber tenido lugar en otro sitio que no fuese Francia [hasta aquí, que conste, estoy de acuerdo] porque los enemigos de Cristo sabían que, si la Francia católica desaparecía, toda la Cristiandad desaparecería también». Pues vale.
Quizá la Jacobinada no sea un motivo de orgullo para alguien que se pretende partidario del reinado social de Nuestro Señor Jesucristo. Pero es algo muy francés el sacar motivos de orgullo patrio hasta de las cloacas. No es cierto que la Revolución hubiese de ser necesariamente contra Francia, porque Francia (sobre todo la del s. XVIII) fuese algo así como la piedra filosofal de todos los reinos católicos posibles. Lo que es incontestablemente cierto es que la Revolución de 1789, por liberal y por anticatólica no podía tener lugar en aquellos países que ya no eran católicos y que ya eran liberales; ni aún menos en los países que no eran católicos. Porque la Revolución de 1789 es un acontecimiento de relevancia teológica, primero, y política mucho después. Y, estando en esas razones, lo que es indiscutible es que, de todos los reinos católicos circunstancialmente existentes en aquellos entonces, la Revolución de 1789 debía probablemente tener lugar en Francia, por ser el reino católico que más había avanzado en el camino de su propia destrucción. Es decir, en el más liberal (por más absolutista) y el menos católico (por más galicano).
Pero, en fin, que unas cuantas cabezas guillotinadas no empañen la verdad de la misión cósmica de los Capetos.
Cuando la monarquía, la primogenitura y la revolución parecen ya piezas de museo, aún aparece una luminaria más en el ya brillantísimo firmamento que las farolas de la Ciudad de la Luz no alcanzan aún a empalidecer: Francia es, también, la primera según el orden de la Tradición. Efectivamente, Mons. Marcel Lefebvre era francés y su obra se ha desarrollado con particular fecundidad en tierras francesas. Prueba evidente de que la restauración de la verdadera Iglesia de Cristo pasará, como aquel pobre pintor portugués, por París. Pues vale.
De nada sirve enzarzarse en discusiones estériles con un francés. Todo lo más, le sacarán la consabida «pero bueno, España también es un gran país», que me parece casi de juzgado de guardia.
Dejemos, si así lo quieren, que los franceses y el mundo piensen que Francia es primogénita y predilecta de la Iglesia. Jacob también tuvo una preferida, Raquel, que, sin embargo, no fue en absoluto la más fecunda ni la más noble de sus esposas. Y, más aún, es Lía, no Raquel, la que engendra a Judá, de cuya florida rama nacería un día el Salvador de Israel.
A los españoles nos ha tocado ser la hermana fea de la Cristiandad. Aceptémoslo con nuestra gallarda resignación de siempre: «Ladran, luego cabalgamos». Pero no pasemos de ahí.
Si alguien les dice: «El carlismo debería operar su ralliement, como los monárquicos franceses»; o «los tradis deberíamos hacer tal y cual cosa, como los de Francia», la única respuesta posible, y más en este Tres de Mayo regado con la sangre de los primeros Mártires de la Tradición, es:
«¡Mire, vaya afrancesándose Vd. solo…!»
G. García-Vao


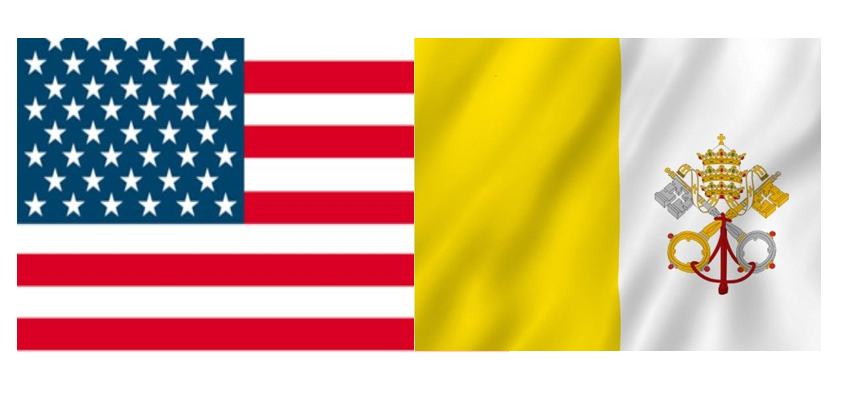

Deje el primer comentario