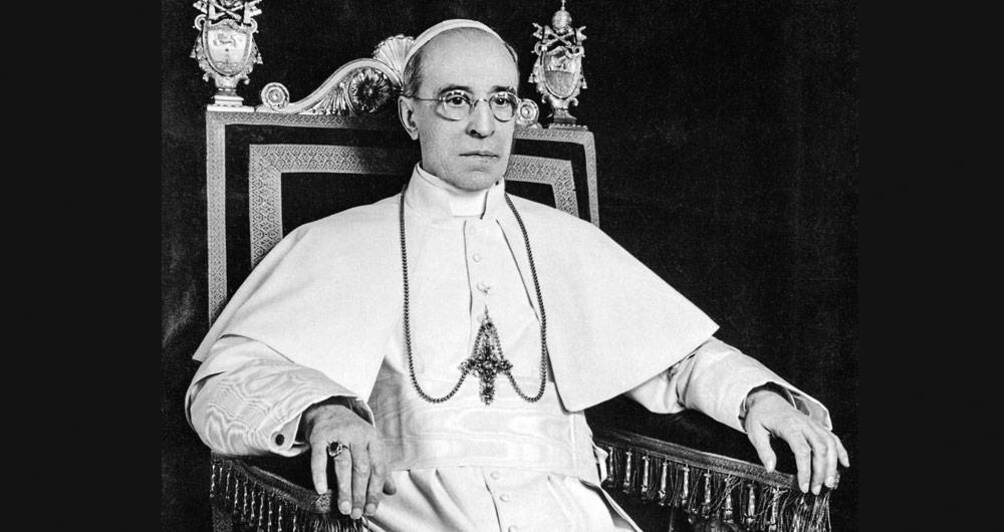
No existe un «supremo derecho […] que se llama razón del bien social» cuya obtención implique la violación de un derecho natural de obediencia al poder legítimo. Aquel «supremo derecho» parecería equivaler a la vieja «razón de Estado» más que a la verdadera y genuina noción de bien común, el cual supone el respeto de la justicia y no su arrumbamiento con vistas a unos pretensos «bienes superiores» que, en realidad, no lo serían. Por otra parte, cuando se defiende lo que es justo, es decir, lo conforme a la Ley y al Derecho, no se está sacrificando el bien común a unas «miras personales» y «compromisos de partido», sino justamente todo lo contrario: los católicos que enfocan el problema desde la objetiva legalidad y la verdad jurídica, son los únicos que no entran para nada en discusiones de ideología de partido político, campo o ámbito que, lógicamente, les es esencialmente ajeno, y que por consiguiente rechazan.
Seguidamente León XIII distingue entre poder político y legislación, y recuerda la doctrina tradicional de la obligación de los católicos a oponerse a las leyes humanas contrarias al derecho natural y cristiano; doctrina que no vemos por qué no pueda aplicarse también a las Constituciones amparadoras de esos nuevos poderes políticos. Y, a continuación, vuelve a remachar: «En el terreno religioso así entendido, los diversos partidos políticos conservadores pueden y deben ponerse de acuerdo; pero los hombres que todo lo subordinasen a la previa victoria de su respectivo partido (aun cuando el pretexto para proceder de este modo consistiese en que les pareciera su partido más apto que otro ninguno para la defensa religiosa), desde aquel punto quedarían convictos de que, por una funesta subversión de ideas, trataban de hacer que la política, que divide, prevaleciese contra la Religión, que une. Y sería culpa suya si nuestros enemigos, aprovechándose de sus divisiones, como ya lo han hecho, acabasen por exterminar a todos».
No hace falta insistir de nuevo en que supone un abuso de lenguaje equiparar, por un lado, a los católicos que simplemente se limitan a seguir la moral natural que nos manda acatar, tanto la legalidad y el derecho (siempre vigentes en tanto que nunca jurídicamente abrogados por la Revolución), así como la autoridad legítima cuya titularidad procede de esa misma legalidad y derecho; y, por otro lado, a los que se dicen «católicos» y, abrazando cualquiera de las múltiples ideologías políticas de la Revolución, desacatan y desprecian esa legalidad y derecho, fomentando la división en las filas de los católicos al querer anular los deberes de la moral natural y cristiana mediante las ideologías teorizadoras de sus respectivos partidos. Realizar esta distinción es importante a la hora de ajustar responsabilidades en materia de «división católica».
Termina, finalmente, León XIII tratando de contestar a un punto que siempre estaba en la mente de todos cada vez que los Papas ordenaban la adhesión de los católicos a las potestades de la Revolución: «Se ha dicho que, al enseñar esta doctrina, seguíamos con Francia una conducta distinta de la que seguimos con Italia, de suerte que se Nos suponía en contradicción con Nos mismo. No hay tal. Al decir a los católicos franceses que acepten el gobierno constituido, Nuestro objeto no fue ni es otro que el de salvar los intereses religiosos cuya guarda Nos compete. Pues estos mismos intereses son los que nos impone en Italia la obligación de reivindicar constantemente la plena libertad que necesitamos para Nuestro sublime oficio de Cabeza visible de la Iglesia Católica, a quien está encomendado el gobierno de las almas; libertad que no existe allí donde el Vicario de Jesucristo no vive como Soberano, libre e independiente de toda humana soberanía. De aquí se deduce que la cuestión que en Italia Nos concierne, es también una cuestión eminentemente religiosa puesto que afecta al principio fundamental de la libertad de la Iglesia; así es que, en Nuestra conducta con las naciones, no cesamos de procurar que todo tienda al mismo fin, la Religión, y, por la Religión, la salvación de la sociedad y la felicidad de los pueblos».
Dicho con otras palabras: el fin supremo de la defensa de los derechos y libertades de la Religión y de la Iglesia permite que los católicos súbditos romanos puedan rechazar al poder revolucionario constituido y hacer todo lo que esté en su mano por devolver el poder efectivo de los Estados usurpados a su legítimo Señor: los Reyes-Sumos Pontífices; mientras que, al contrario, los católicos súbditos de cualquier otra comunidad política, en virtud de ese mismo fin, han de adherirse al poder revolucionario intruso y no hacer nada por revertir la situación restituyendo los Estados expoliados a su legítimo Príncipe. Contra esta idea nos limitamos a apelar de nuevo a la proposición condenada en el apartado número 61 del Syllabus, dentro de la sección de «Errores concernientes a la moral natural y cristiana», y que repetimos una vez más: «Una injusticia de hecho coronada por el éxito no perjudica en modo alguno a la santidad del derecho». Es un principio general; no hay distinción en si el perjudicado es un Papa o un Rey legítimo. A lo sumo, si se quiere, en el caso de un Papa habría agravante por las razones que expresa León XIII, pero no una diferencia de naturaleza o esencia en el supuesto de hecho, pues en ambos casos estamos ante una misma injusticia que todo católico debe reparar.
Félix M.ª Martín Antoniano



