
El inolvidable Don Mendo (inolvidable de hecho y por deber moral), cuando descubre con estupefacción que su encantadora bayadera Azofaifa ha ejecutado indebidamente su epónima venganza (ejecución en la persona de la pérfida Magdalena) se agarra un razonable rebote de padre y muy señor mío:
«—¿Qué has hecho, maldita mora? ¿En quién me vengo yo ahora?»
Azofaifa que, como casi todas las mujeres del drama de Muñoz Seca está perdidamente enamorada del rubicundo bardo, no puede evitar que su pasión desborde su sentido común y se ofrece ella misma como víctima de expiación:
«— ¡Sacia tu venganza en mí, si es que no has de amarme ya! Hiere, Mendo, ¡por Alá!».
Y es que por Alá se hace cada locura… Pero hoy, ni Azofaifa ni el Turco necesitan ya una puesta en escena espectacular para fascinar a Occidente. La Sublime Puerta se ha convertido en un vulgar reclamo turístico. El califa se llama ahora Presidente de una República de fantasía y la indulgente Europa parece haber perdonado los sitios de Viena, las masacres de Chipre y Belgrado, los jenízaros y los harenes. Precisamente los harenes son el punto culminante de la visita a los palacios del emperador otomano en lo que antes se llamó Constantinopla (y que un servidor rechaza firmemente de llamar por otro nombre, por más circunloquios que eso me obligue a hacer). El Turco ya no necesita soflamas incendiarias sobre la guerra santa para atemorizar y sojuzgar a los cristianos. El Islam, en resumen, no necesita ya de cosas tan groseras como cimitarras y bombardas para extender su dominio sobre los restos gangrenados de la antigua Cristiandad.
El alcalde de Rotterdam, el puerto más importante de Europa del norte y, tal vez, de Europa sin más, es un político musulmán. Y de esto ya hace varios años. El alcalde de Londres, también. El primer ministro de Escocia, también. Todos son modernos, liberales, progresistas, musulmanes y, a lo que parece, con un muy escaso sentido del oxímoron. Y seguro que me dejo cargos y puestos relevantes, pero esto es sólo una muestra.
Diría que tres son, principalmente, los factores que nos están conduciendo a velocidad de crucero hacia lo que una aguda, aunque bastante excéntrica, escritora italiana ya profetizó, dándole el nombre de Eurabia.
El primero es una simple y bien conocida cuestión de números: los mahometanos no han abandonado, a diferencia de los occidentales, la ley natural: saben lo que es la familia, conocen su importancia y no consienten barbaridades del género de la sodomía, el uso de anticonceptivos ni el aborto. Es ya casi un lugar común que las mujeres musulmanas tienen más hijos que las europeas y que eso, a largo plazo, acabará provocando algo así como un reemplazo sociocultural, por una simple cuestión estadística. Pero no hay que obsesionarse con ello. Se trata de un síntoma, no de una causa. Si las mujeres europeas, feministas, nihilistas y socialdemócratas se pusiesen a engendrar numerosa prole, criada por ellas y por sus cónyuges afeminados, descreídos y hedonistas (los adjetivos están elegidos al azar y son fácilmente aplicables a ambos sexos), tampoco arreglaríamos nada. Es fácil ver que, si Pedro Sánchez tuviese diez vástagos e Irene Montero otros ocho, sólo estaríamos facilitando el retorno de Al-Ándalus.
El segundo es la desintegración de la sociedad tradicional de Occidente. No hablo sólo de la drástica y rápida disminución del número de cristianos en Europa. Hablo sobre todo de la drástica y rápida disminución del temple moral e intelectual de los que aún se llaman cristianos en Europa. Es evidente que el pensamiento socialdemócrata (en la medida en que dicho sintagma tenga algún significado) no está, ni ha estado nunca, ni puede estar, en razón de sus mismos presupuestos, en disposición de ofrecer una resistencia eficaz a la irrupción avasalladora del espíritu islámico. Es evidente que el PSOE, el PS francés, el SPD alemán y el Partido Laborista no son los que van a evitar que tengamos alcaldes musulmanes. Y es evidente que sus correlatos socialdemócratas llamados «de derechas», tampoco. Es evidente que, como siempre en la historia, desde que en la historia hay musulmanes, la única fuerza intelectual y moral capaz de hacer frente al estandarte de la media luna es la de la Cruz. Pero, claro, mientras los católicos de base se dedican al ecumenismo de baja estofa yendo a descubrir la espiritualidad sufí y la meditación trascendental en la escuela de los santones chiíes, la jerarquía de la Iglesia se aplica con fruición al ecumenismo bien, con esperpentos como el de Asís (Juan Pablo II), declaraciones conjuntas con grandes muftíes (Francisco), la bendición de espacios multirreligiosos (Cañizares en Valencia), la cesión de iglesias católicas para su transformación en mezquitas (Bruselas) etc.

El tercero, el más trágico, en cierto modo, es que la propia lógica social y política de Occidente les está haciendo todo el trabajo a los musulmanes con pretensiones de dominación (permítaseme el pleonasmo): los aires ecuménicos y el diálogo interreligioso, con fuerza magnética, parecen atraer a todos los imanes del mundo hacia Europa. La alianza de civilizaciones, el descubrimiento de la herencia andalusí, de nuestro pasado de pueblo de las tres culturas, abren todas las puertas institucionales a representantes del mundo islámico porque, en fin, la Alhambra es tan de los granadinos como de los oraneses y la catedral de Córdoba es una mezquita. No se les ocurra responder que, en ese caso, Santa Sofía es una basílica, porque la tenemos…
Pero ni siquiera hace falta ya invocar las supuestas excelencias del período andalusí en tierras españolas para cantar las alabanzas del mundo islámico ni para justificar la bienvenida con los brazos abiertos a todos los adoradores de Mahoma que quieran instalarse, de nuevo, en la tierra de la que nos costó setecientos años echarles. Porque, sea por migrantes, sea por víctimas de la globalización económica, sea por damnificados por el cambio climático, sea por refugiados de guerra, tenemos en Europa una llave que abre más puertas que toda la artillería de bronce del mundo y que despide resplandores más hermosos y rutilantes que todos los cordobanes y las taraceas que nos podamos imaginar: los Derechos Humanos. El Islam tiene y tiene que tener carta de ciudadanía en Europa y, en particular, en España, no ya por la herencia impagable de los Reales Alcázares y de la iglesia del Cristo de la Luz y bla, bla. De todas maneras, eso ya no nos interesa. El Islam tiene y tiene que tener carta de ciudadanía en España porque se trata de una cultura que nos enriquece, que nos hace salir de nuestros estrechos horizontes occidentales y que es un pilar esencial de la futura religión mundial unificada (como la del rey especiado) y, por tanto, de la tan ansiada paz mundial por vía de homogeneización.
No, al Turco ya no le hacen falta galeras ni galeotes.
Quizá, dentro de unos años, alguno de los políticos musulmanes arriba mencionados o algún otro, cuando la comunidad islámica (no europea, nunca europea, sino en Europa) haya alcanzado una cuota de poder lo suficientemente amplia y estable, decida desengañar, drástica y brutalmente a los incautos e ingenuos europeos, explicándoles que ellos jamás han creído ni en la religión mundial ni en la alianza de civilizaciones. Que siempre y en todo momento trabajaron por la Uma y por la expansión del califato universal. Y quizás haya aún algún aturdido funcionario de la Comisión Europea para recibir la demanda:
«— ¡Por la presente, tomamos posesión de Europa!
—¡Ah…! ¿Por Alá?»
Y el líder musulmán en cuestión responderá, con Don Mendo (pero blandiendo una Carta Europea de Derechos Humanos en lugar de un puñal):
«— ¡Qué por Alá, por aquí!».
G. García-Vao


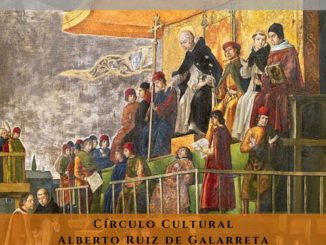

Deje el primer comentario